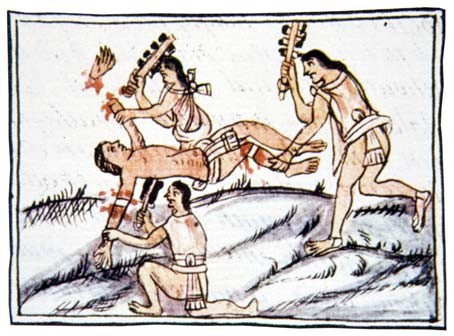De acuerdo a las fuentes escritas, en este caso en la obra de Juan Bautista Chapa, en los alrededores de Monterrey existían los grupos indígenas llamados:Guacachinas, guinalaes, miscales, popocátoques, guaya-guas, capatuus, esteguama, cajubama, amaraguisp, catujanos, camiisubaba, cabi-cujapas, caguchuarca, niaco-mala, tochoquines, amoguama, nepajanes, guamoayazuas, siamomomos, camacaliira, macapaqui, alaoquies, aguicas, michiaba, canamu, pastanquia, cazulmas, cuatachaes, aguatas, tatoamas, apitala, aguaque, acatoyan, amanasau, macacuy, amatames, poma-liqui, aleguapiame, tepehuanes, huatachichiles, estegueno y batajagua.
Con los datos que existen hasta la actualidad, resulta por demás complicado ubicar geográficamente y otorgarles una filiación étnica o lingüística a estos grupos, pues son un total de 42. Como ya hemos señalado reiteradamente, existen cientos de nombres documentados en fuentes históricas que designan a diferentes grupos que habitaron una área relativamente pequeña. Sin embargo, no se debe considerar cada nombre como un grupo numeroso o totalmente ajeno uno de otro. Si recordamos que el Monterrey del siglo XVII era un cuadrángulo que comprendía unos 16 kilómetros por lado, esto significa un área total de 256 kilómetros cuadrados, este espacio es más que suficiente para una sociedad sedentaria con una población de miles de personas, pero resulta un tanto limitado para sociedades nómadas de cazadoresrecolectores compuestas de algunos cientos.
Antes de continuar, es preciso recordar que distintos investigadores han señalado los probables orígenes de los nombres de los grupos indígenas de Nuevo León. Por ejemplo, Eugenio del Hoyo señala que: De algunos de estos grupos se pudo averiguar el nombre que a sí mismos se daban en su lengua; otros se conocieron por los nombres con los que los designaron los indios mexicanos y tlaxcaltecas que siempre acompañaron a los españoles (…) y que en ciertos casos, era la traducción, a la lengua náhuatl, del nombre original y por último, los más fueron designados arbitrariamente por los españoles a veces traduciendo a nuestro idioma la palabra aborigen o designándolos con el nombre de algún “capitancillo” o por el toponímico de su hábitat o, cosa muy frecuente, apodándolos en forma caprichosa y arbitraria. Hemos analizado los distintos criterios para designar apelativos de estos grupos, encontrando que la raíz etimológica de estos nombres es el náhuatl. Por los documentos, sabemos que los nombres en lengua náhuatl eran utilizados ampliamente por los españoles, quienes se hacían acompañar por los tlaxcaltecas. Como señala Del Hoyo, algunos parecen tratarse efectivamente de la traducción directa de un vocablo en lengua local.
El grupo de los guajalotes, cacalotes o coyotes, parece que poseían el nombre de guajolotes, cuervos y coyotes, respectivamente; mientras que en otros casos podría tratarse de un nombre dado por los propios tlaxaltecas. De ahí entonces que nos enfrentamos al problema de identificar de qué tipo de nombre se trata, situación que ocurre en otras partes del noreste de México como el norte de Coahuila, donde está reportado el nombre en náhuatl de cacaxtles, del que aún se desconoce si se trataba de la traducción del nombre del grupo en una lengua local o es un nombre dado por los tlaxaltecas. Algo similar ocurre con el nombre de cacalotes, que significa cuervos, y con el de zacatiles que, como indica Martín Salinas, es un vocablo del náhuatl que puede traducirse como zacate.
Por ejemplo, aunque se trata de un grupo registrado relativamente lejos de Monterrey, pues aparece tanto en Parras como en el municipio de Nadadores, Coahuila, nos sirve para ilustrar la problemática y la confusión en ese aparente embrollo de nombres, se trata del grupo que William B. Griffen registra como itocas y, posteriormente, lo nombra sin la “I”, quedando entonces toca o tooca. Es la misma ortografía que usa Carlos Manuel Valdés al incluirlos entre los grupos documentados en el Archivo Municipal de Saltillo. Es muy posible que ese nombre provenga del náhuatl, pues toca significa nombre, y el prefijo i, es en realidad el posesivo en tercera persona su.
Efectivamente, ese nombre aparente que se cree es un vocablo de alguna lengua indígena de la región tiene su propio significado, es un vocablo náhuatl que ni siquiera es una traducción sino que parece tratarse de una simple confusión que llegó a estandarizarse y ser tomada de manera convencional, de tal modo que itoca sería literalmente su nombre o algo así como nombrar. Por lo tanto, sin descartar que exista una casualidad fonética mas no de significado entre un vocablo de una lengua nativa de la región y un vocablo en náhuatl, creemos que en el caso de los itocas no es así, más bien es una confusión al preguntar el nombre. Un caso semejante, aunque no es náhuatl, se presentó con un grupo registrado al noreste de Nuevo León en una parte de Tamaulipas.
Otro ejemplo de la confusión respecto a las lenguas aparece en la obra Los indios del nordeste de Méjico en el siglo XVII de Isabel Eguilaz, donde la autora afirma que el vocablo chihuat significa mujer. Sin embargo, aunque ése es su significado, el error radica en que la historiadora lo considera como un vocablo de la lengua maratin, siendo seguramente náhuatl. Por lo anterior, a continuación analizaremos tres nombres de tres grupos que aparecen documentados en la obra de Juan Bautista Chapa. El primero de ellos estaba presente en los alrededores de Monterrey, el siguiente habitó cerca de Cadereyta y el último debió residir en el área circundante a Cerralvo.
El primer nombre es el de popocátoques, que evidentemente es una palabra en lengua náhuatl. Sin embargo, ello no significa que se trata de un grupo nahua, sino que se trataba de un grupo local pero fue registrado o conocido con una designación dada por los tlaxcaltecas o españoles. Respecto a este nombre, se abordan varias posibilidades de acuerdo a sus acepciones. En cuanto al significado, resulta complicado otorgarle uno de manera tajante y definitiva, porque popoca significa echar humo o humeante. Por ejemplo, en el caso de popocatepetl (nombre del volcán localizado en el centro de México) es una palabra que está compuesta por los vocablos popoca y tépetl, esta última en castellano sería cerro o montaña, es decir, se trata de montaña que humea.
Sin embrago, no podemos descartar que popocátoques, venga de popocatoc, que tiene varios usos, uno de ellos es ser brillante, asociado a otros términos, también puede significar él es cobarde, temeroso o miedoso. Es decir, podría ser que los tlaxcaltecas y españoles identificaran a cierto grupo de este modo, debido al rechazo y desconfianza que presentaban para con los colonizadores. El siguiente nombre es el de un grupo cuya designación es la de cacameguas. Este grupo, además de estar reportado en los alrededores de Cadereyta en la lista de Chapa, también es posible identificarlo en documentos del Archivo Histórico de Monterrey, en donde aparece documentado en ese mismo siglo XVII en el cerro de la Silla y en áreas cercanas al actual municipio de San Pedro Garza García. En este caso, tenemos que dicho apelativo parece provenir del náhuatl caca (poçacac) que significa trasportar o acarrear algo. Por su parte, megua (eua) significa levantarse, irse, huir. Es decir, sin pretender hacer una traducción exacta ni literal, pero sí captando la idea del vocablo, podemos señalar que cacameguas, podría ser algo así como los que se van llevándose sus cosas. Es decir, es una clara alusión a un grupo con un modo de vida nómada. Por último, tenemos el nombre de calipocates, que está reportado como un grupo que vivía cerca de Cerralvo.
Se compone de dos palabras: la primera es cali, que significa casa o habitación, mientras que la segunda es posible que también haya surgido de poçacac, transportar, acarrear algo. De ser esta última la acepción correcta, el resultado sería algo semejante a las casas que se acarrean, lo que coincide con otras fuentes históricas y evidencia arqueológica encontrada en la región, y que al ser analizada permite deducir que se trataba de chozas hechas de materiales perecederos, que estaban compuestas de elementos que, al menos parcialmente, eran trasportados. Es importante subrayar que los tlaxcaltecas, aunque indígenas como los nativos norteños, compartían con los españoles su condición de sedentarios y agricultores y, además, poseían como los españoles una estratificación social, y esto aun antes de la conquista. A su vez, a los tlaxcaltecas, cuando entraron en contacto con los indígenas del noreste, les debió llamar la atención la condición de nómadas, su economía basada en la caza y recolección, y su igualitarismo económico y social. Además de lo anterior, existen otras palabras que no han sido consideradas por otros investigadores con respecto al origen real, o la veracidad de los nombres y designaciones. Por ello, a continuación analizaremos otro caso.
El maestro Israel Cavazos menciona a los bozalos como el nombre de un grupo localizado en los alrededores de río Blanco, en los actuales municipios de Zaragoza y Aramberri. Asimismo, siguiendo esta clasificación, en un cartel55 que editó la Universidad Autónoma de Nuevo León aparecen distribuidos en el mapa de la entidad 60 grupos indígenas y, entre ellos, al sur del estado, los bozales. Por otro lado, analizando el material de los archivos, se encontraron decenas de documentos en los que se menciona cómo los españoles se repartían a los indígenas en lo que se conoce como encomienda; en ellas encontramos grupos indígenas que eran considerados como borrados bozales. De igual modo, en un documento del siglo XVIII localizado en el Archivo General de la Nación, cuando se está haciendo referencia a grupos indígenas del norte del estado, se menciona la presencia de los venados, aguatinejos, carrizos y los bozalillos.
Entonces, ¿quiénes eran los bozales? Debido a lo anacrónico que nos resulta el término bozalo en la actualidad, resulta complicado saber de qué o quiénes se trata. Sin embargo, de acuerdo a un diccionario de la actualidad, bozal es tanto un negro recién sacado de su país como algo relativo a lo cerril, salvaje, tonto o necio; y por otro significado más, tenemos que es aquél que habla muy mal el español. Es decir, de acuerdo a las distintas acepciones de la palabra, podemos notar que tienen un punto en común: su condición de no occidental, y, concretamente, no hispano; y su origen distante y montaraz. Efectivamente, más que un grupo determinado, cuando se menciona a un indio bozal, más que una filiación cultural con una distribución geográfica específica, en realidad es un calificativo que está identificando al individuo de acuerdo a las características de su personalidad y condición res-pecto a los españoles. Al principio de la Colonia, el término bozal se aplicaba el negro esclavo recién llegado de su tierra, es decir, de África; y se usaba dicho término para contrastarlo con el de los negros llamados criollos, que eran aquéllos nacidos en las islas de las Antillas o el continente americano.
Sin embargo, en el noreste indígena se nombraban bozales no a los esclavos negros, sino a los indígenas que aún no estaban bajo el dominio es-pañol. Por lo tanto, la acepción del vocablo refleja el uso de una jerga lingüística de connotaciones claramente esclavistas, al equiparar la condición de los esclavos y la de los indígenas. En estos casos, borrado bozal no es una categoría étnica, sino responde a las relaciones que dicho grupo mantenía con respecto a los españoles, basadas en una oposición sumisión-rebeldía. Es por ello que en los documentos históricos se menciona que en un determinado grupo eran muy bozales, haciendo alusión a que no habían tenido mucho contacto con los españoles. Para verificarlo podemos observar documentos del siglo XVII, en lo que se mencionan grupos alazapa considerados como indios bozales y sin bautizar.
De igual modo, está el caso de una mujer indígena que es considerada como alazapa bozal, debido a que no hablaba mexicano (náhuatl) ni castellano. En 1738, el gobernador Joseph Fernández de Jáuregui Urrutia obtiene una india bozala traída de los grupos apostatas rebeldes del valle del Pilón para que sirviera en su casa de Monterrey. Lejos de considerar a un grupo como bozales y ubicarlos en el mapa de Nuevo León, se estaban refiriendo a los indígenas que vivía aún en la sierra sin haber estado en una hacienda o casa de españoles, y no a una persona con determinada filiación étnica.
A pesar de las dificultades de ubicar los grupos, existen criterios para ello, y uno es a partir de las convenciones lingüísticas. Por ejemplo, dada la lista de Chapa que hemos revisado, podemos señalar que es posible determinar un origen lingüístico común a varios de estos grupos. Por ejemplo, los nombres de amoguama, cajubama,esteguama y estegueno tienen evidentemente un origen lingüístico en común. Y lo mismo ocurre con macapaqui y pomaliqui. A través del tiempo, varios investigadores han enfocado sus investigaciones a realizar mapas y clasificaciones lingüísticas en las que pretenden localizar a diversos grupos indígenas que habitaron lo que ahora es Nuevo León. Estas investigaciones de orden histórico-lingüístico que existen sobre los indígenas del noreste difieren en enfoques, alcances y propuestas, pero el conocer y analizar todos ellos es necesario para nosotros, para poder corroborar, refutar, retomar, enriquecer y crear nuevas propuestas. Es así como se han dado nuevas designaciones para referirse a los grupos de la región. Por ejemplo, uno de ellos es el concepto de coahuilteca, que es una creación que nace a partir del análisis contemporáneo que, no obstante, tiene sus antecedentes en el concepto colonial de coahuileños, para referirse a los grupos de parte de Nuevo León y Coahuila.
*El presente texto se rescata del Tomo I: Monterrey Origen y Destino (2009). Donde participaron:José Antonio Olvera en la Coordinación General. Eduardo Cázares, como Coordinador Ejecutivo y Ernesto Castillo como Coordinador Editorial.